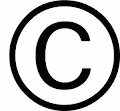Filed under: historia, Historia secreta América | Etiquetas: dependencia, Ecuador, Francisco Núñez Proaño, historia, involución, Quito, Quito: de reino industrial a república bananera, Reino de Quito, reino industrial, república bananera, República del Ecuador, subdesarrollo
Quito: de reino industrial a república bananera.
(Extraído de mi obra inédita «Quito fue España»)
Involución hacia el subdesarrollo y la dependencia:
“El costo de la campaña del Perú, en términos de dinero, vidas humanas y soldados, había sido cada vez más grave por varios años. El precario estado del erario de Quito y Cuenca había empeorado por la suspensión temporal del tributo indígena, fuente importante de recursos de la Sierra. La imposición por parte Bolívar de una ‘contribución directa’ de tres pesos por ciudadano provocó la airada oposición de personas de toda clase y raza. Otra fuente de fricción fue la política de bajos aranceles o ‘libre comercio’ mantenida por la Gran Colombia, la misma que permitía que los textiles británicos de bajo precio inundaran aquellos mercados que anteriormente habían sido abastecidos por obrajes serranos.”[1]
En la Real Audiencia de Quito se desarrolló una industria textil notable[2].Quito exportaba productos animales terminados como ropa de lana a un precio bastante alto en relación a su volumen[3]. Tal fue el nivel de producción que a principios del siglo XVII es posible considerar a la industria textil como una industria que la Corona, los encomenderos y los empresarios coloniales competían por el control de la mano de obra y por los beneficios de la producción textil.[4] Acompañado de esta bonanza industrial y económica se produjo en el siglo XVII un auge demográfico en la Audiencia[5], durante el siglo XVIII el crecimiento poblacional se mantuvo e incluso se incrementó[6], exponiendo así la estabilidad social que permitía un crecimiento sostenido pese a la crisis económica producto de las reformas borbónicas; contrasta en cambio lo sucedido en el siglo XIX, constituido este como el siglo de la “libertad”, de las revoluciones y de las guerras de guerrillas, a partir de la Independencia la población en general y la económicamente activa en particular disminuirían de forma acelerada, desastrosa; entre 1821 y 1915, un período de 94 años los continuos conflictos armados internos cobraron la vida de una tercera parte de la población masculina activa del Ecuador[7], puntualizando que el porcentaje anotado corresponde solo a la guerrilla, sin considerar el alto porcentaje de muertos que dejaron loas grandes batallas ni los muertos ocasionados por las múltiples rebeliones indígenas en todo el territorio nacional, que solo ellas, cuadruplican la cifra de muertos que arroja la guerrilla[8]. “Esta contante mortandad causaba el desmoronamiento creciente de la estructura sico-social de la población, aumentaba la escasez de mano de obra dedicada a actividades productivas, el deterioro de la economía, el estancamiento del desarrollo, el deterioro demográfico y demás funestas consecuencias de todo orden” sentencia el antropólogo, historiador, investigar y científico social Alfredo Costales Samaniego. Las ganancias económicas que habían propiciado un apogeo económico durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII, se vieron detenidas y finalmente destrozadas primero por las reformas borbónicas, sobre todo por la apertura del libre comercio y por la posterior secesión o independencia[9].
Sin dilaciones la industria quiteña había sido arruinada a lo largo del proceso de la guerra civil entre 1809 y 1824, curiosamente siguiendo los planes del mentado plan inglés de humillar a España. “Quito perdió su principal industria por razones fuera de su control… Los métodos tradicionales de producción y de transporte cayeron víctimas de la política liberal de intercambio transatlántico…” señalaría el investigador histórico Robson Brines Tyrer[10].
Los datos de las exportaciones lo revelan, desde 1768 estas se redujeron en un 64%. Los astilleros de Guayaquil, floreciente durante los dos siglos anteriores, producían en 1822 un tonelaje inferior en dos tercios a su mejor período[11]. Las armerías de Latacunga (cuya calidad de pólvora tanto admiraba Humboldt) y los obrajes de Otavalo no son más que sombras de lo que fueron hacia solo 40 años[12].
Para cuando fuimos anexados a la Gran Colombia, el país vivía ya del cacao; el 70% de los ingresos económicos provenían de esta fruta, único producto que en el momento tenía una productividad alta[13]. Los inicios de la república bananera.
Las exportaciones comenzaron a limitarse a productos de tipo agrícola, y comenzaba la expansión del comercio inglés en Quito y toda Sudamérica[14]. La primera globalización económica. Las poderosas factorías británicas se encontraban paradójicamente necesitadas de conquistar el mundo para poder subsistir, consecuencia del capitalismo y de la ética protestante, que veía en el lucro el signo de predestinación. La economía debe subordinarse a la política, pero para la mentalidad moderna y capitalista la política debe someterse a la economía; la ayuda de la gran gerencia de las compañías comerciales anglosajonas, también conocida como corona británica, al prestar apoyo indispensable a la secesión o independencia intentaba no solo acabar con la geopolítica hispana sino y sobre todo alcanzar la hegemonía económica en el continente americano primero y en el mundo después.
Las ramas fundamentales del desarrollo, esencialmente la industria, no pudieron resistir la presión de los productos ingleses que, como resultado de la independencia de Guayaquil, comenzaron a invadir todo el país[15], desplazando al producto nacional por su menor precio (logrado por la economía de escala) y por el prestigio cultural de los productos importados.
La disyuntiva era clara: o se protege a la industria nacional, castigando arancelariamente las importaciones, o estaríamos condenados a transformarnos del país industrial que éramos en un simple productor de bienes agrícolas y materias primas con todo lo que ello de peligroso implicó de hecho para el futuro.
La independencia favoreció, sin duda alguna, a los comerciantes, que comenzaron a levantar el mito de que somos un “país agrario”, incluso afirmando que es “eminentemente agrícola”, lo que es falso y contraviene los hechos de la historia. En resumen: al no apoyar sino que además destruir la industria, el país quedó en manos de unos pocos comerciantes de cacao y banana. Solo estimulando las manufacturas tradicionales y restringiendo el comercio importador, podríamos habernos dado el lujo de ser independientes. La república bananera y de opereta había comenzado.
[1] Van Aken, Mark, El rey de la noche, Ed. Banco Central de Ecuador, Colección Histórica Vol. 21, Quito, 2005, pág. 56
[2] Brines Tyrer, Robson, Historia demográfica y económica de la Audiencia de Quito, Ed. Del Banco Central del Ecuador, Biblioteca de Historia Económica Vol. 1, Quito, 1988, pág. 85.
[3] Ibídem, pág. 86.
[4] Ibídem, pág. 119.
[5] Ibídem, pág. 78
[6] Ibídem.
[7] Costales Samaniego, Alfredo, La guerrilla azul, Ed. Abya Yala, Quito, 2002, pág. 33
[8] Ibídem.
[9] Brines Tyrer, Robson, Ob. Cit., págs. 177, 178
[10] Ibídem, pág 179.
[11] ¿Es rentable ser independientes?, en “El quiteño libre” suplemento especial del diario El Comercio, Quito, 25 de mayo de 2002.
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
[15] Ibídem.
Filed under: Exégesis, Francisco sin tierra, Tradición, Viajes íntimos del ser | Etiquetas: amor por lo lejano, Evola, Julius Evola, Tradición
EL “AMOR POR LO LEJANO”

por Julius Evola
En el campo de las reacciones interiores y de aquella disciplina que, con un neologismo, ha sido denominada la etología, se pueden distinguir dos formas fundamentales, marcadas respectivamente con las fórmulas de “amor por lo cercano” y “amor por lo lejano” (que no es otra que la nietzscheana Liebe der Ferne). En el primer caso uno se siente atraído por aquello que se le encuentra cerca, en el segundo en cambio por lo que le resulta lejano. Lo primero tiene que ver con la “democracia”, en el sentido más amplio y sobre todo existencial del término; lo segundo en cambio tiene relación con un tipo humano más alto, rastreable en el mundo de la Tradición.
En el primer caso, a fin de que una persona, un jefe, sea seguido, es necesario que se lo sienta como “uno de los nuestros”. Así pues alguien ha acuñado a tal respecto la feliz expresión de “nuestrismo”. Las relaciones de éste con la “popularidad”, con el “ir hacia el pueblo” o “entre el pueblo”, así como también, consecuentemente, con su insufribilidad hacia todo lo que signifique diferencias cualitativas, resultan sumamente evidentes. Casos recientes y significativos de tal orientación son conocidos por todos nosotros, pudiéndose incluir entre los mismos también a la insípida vocación “viajera” de los mismos Pontífices, allí donde lo normal hubiera sido en cambio alimentar una casi-inaccesibilidad, esa misma por la cual ciertos soberanos aparecieron ante el pueblo como “alturas solitarias”. Hay que subrayar aquí el pathos de las situación, puesto que puede existir una cercanía física que no excluye sino que mantiene la distancia interior
Se sabe del papel relevante que el “nuestrismo” ha tenido aun en los regímenes totalitarios de ayer y de hoy en día. Son patéticas las escenas, que no se han dejado de resaltar por doquier, de dictadores que se complacen por figurar entre el “pueblo”. Allí donde la base del poder es en gran medida demagógica, ello resulta por lo demás casi una necesidad. El “Gran Compañero” (Stalin) no ha cesado de ser el compañero. Todo esto pertenece a un preciso clima colectivo. Hace ya más de un siglo y medio que Donoso Cortés, filósofo y hombre de Estado español, tuvo ocasión de escribir con amargura que ya no existen soberanos que pretendan presentarse verdaderamente como tales; y que si ellos lo hicieran, quizás casi nadie los seguiría. De modo tal que parece como si se impusiera hoy en día una especie de prostitución, ya puesta en relieve por Weiniger en el mundo de la política. No es azaroso afirmar que si hoy existiesen jefes en un auténtico sentido aristocrático, éstos muchas veces estarían obligados a esconder su naturaleza y a presentarse bajo la vestimenta de agitadores democráticos de masas, si es que pretendiesen ejercer una influencia. El único sector que en parte ha permanecido aun inmune de tal contaminación es el del ejército, aun si ya no es fácil hallar allí el estilo severo e impersonal que caracterizó por ejemplo al prusianismo.
Al “nuestrismo” le corresponde un tipo humano esencialmente plebeyo. El tipo opuesto es aquel al cual se le puede referir la fórmula del “amor por lo lejano”. No la cercanía “humana”, sino la distancia suscita en él un sentimiento que en el fondo lo eleva y, al mismo tiempo, lo impulsa a seguir y a obedecer, en términos sumamente diferentes del otro tipo. Antiguamente se pudo hablar de la magia o de la fascinación de la “superioridad olímpica”. Vibran aquí otras cuerdas del alma. En un dominio diferente, nosotros no podemos por cierto ver un progreso en el pasaje del hombre-dios del mundo clásico (por más símbolo o ideal que fuese) al dios-hombre del judeo-cristianismo, a aquel dios que se hace hombre y funda una religión de fondo humano, con un amor que debería mancomunar a todos los hombres así como hacerlos cercanos el uno con el otro. No equivocadamente Nietzsche denunció en esto a lo opuesto de lo que designó con la palabra vornehm, que se traduce por “distinto” o “aristocrático”.
El cielo nocturno estrellado por encima de sí era exaltado por Kant por su indecible lejanía, y tal sentimiento es probado por muchos seres no vulgares, en manera totalmente natural. Nos encontramos aquí en el límite. Sin embargo un reflejo puede ser resaltado también en planos infinitamente más condicionados. A la distancia “anagógica” (es decir, a la distancia que eleva), se le puede oponer en cambio aquello que se esconde bajo la vestimenta de una cierta humildad. Es de Séneca el dicho de que no existe un orgullo más detestable que el de los humildes. Este dicho deriva de un agudo análisis del fondo de la humildad ostentada por personas que, en el fondo, se complacen consigo mismas, sintiéndose en cambio sumamente insufribles hacia todo lo que es superior a ellas. El sentirse juntas en éstas es natural y remite a lo que hemos dicho más arriba.
Como en muchos otros casos, las consideraciones aquí expuestas son comprendidas con la finalidad de establecer criterios de discriminación, de medida, y se encuentran en verdad en una posición de contracorriente con lo actual.
Respecto de la manía de popularidad de los grandes, no resistimos a la tentación de referir un episodio personal. Años atrás hicimos llegar uno de nuestros libros a un soberano respetando las normales reglas de etiqueta, es decir, no de manera directa, sino a través de un intermediario. Y bien, nosotros decimos la pura verdad cuando afirmamos haber probado casi un shock al recibir una carta de agradecimiento que comenzaba con las palabra “Querido (!) Evola”, sin que yo hubiese conocido nunca personalmente a tal personaje o le hubiese ni siquiera escrito. Esta “democraticidad” parece estar muy en boga. En cambio hoy en día disgusta aquella persona que aun tiene una sensibilidad por los antiguos valores.
En un dominio sumamente banal se podría recordar como índice de una línea similar, un uso muy difundido en los Estados Unidos, el país más plebeyo de la Tierra. En especial en la nueva generación no se puede intercambiar un par de palabras con alguien sin que éste nos invite a tutearlo y a llamarlo con su nombre de pila, Al, Joe, etc. En contraste con esto podemos recordar a aquellos hijos que trataban de Usted a sus mismos padres y de una cierta persona, a nosotros sumamente cercana, la cual continuaba tratando de Usted a chicas (chicas bien) aun luego de haberse acostado con ellas, mientras que películas, que seguramente reflejan las costumbres del más allá del océano, nos presentan al estereotipo de aquel que, luego de un simple e insípido beso enseguida tutea a la mujer.
(De Il Conciliatore, septiembre de 1972)
Vía: http://www.juliusevola.com.ar/